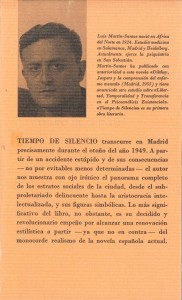El escritor español Luis Martín-Santos, trágicamente desaparecido a la edad de 39 años, publicó en 1962 Tiempo de silencio, considerada en su momento, y aún hasta hoy, una de las novelas más importantes de la literatura española del siglo XX. La cercanía en el tiempo entre la publicación de la novela de Martín-Santos y la obtención del premio Biblioteca Breve por Vargas Llosa, el hecho de que ambas novelas fueron gestionadas y publicadas por Carlos Barral, los paralelos que algunos críticos han trazado entre sus obras y el hecho de que los dos escritores se conocieran brevemente en diciembre de 1962, justifican largamente dedicarle esta breve nota a la relación entre los dos escritores y sus novelas iniciáticas.
Martín-Santos había nacido en Larache (Marruecos) en 1924. Su padre, Leandro, un médico afiliado al ejército español, católico y autoritario, cumplía por entonces sus funciones en ese protectorado español. Durante la guerra civil española Leandro Martín-Santos colaboró con los golpistas y formó parte de los “tribunales de depuración” creados para contener la resistencia de los defensores de la República (José Lázaro, Vidas y muertes de Luis Martín-Santos, Tusquets, 2009, p. 47). Luis estudió medicina en Salamanca y luego se doctoró en Madrid en la especialidad de cirugía, que luego abandonaría para dedicarse a la psiquiatría, un gesto que muchos han interpretado como de rebeldía contra el padre. En 1951 obtuvo el puesto de director del Hospital Psiquiátrico de San Sebastián.
Juan Benet, amigo cercano de Martín-Santos, ha reconstruido en detalle los años en que este vivió en Madrid como estudiante: sus aficiones literarias, su círculo de amistades y sus inclinaciones a la bohemia, el alcohol y los prostíbulos. Martín-Santos, dice Benet, “era un joven culto, inusitada y hasta insoportablemente culto”, pero, según él, su bagaje literario era todavía precario: “Luis no sabía nada de James, de Conrad, de Proust, de Kafka, de Faulkner, de Joyce o de Céline, cuyos títulos uno a uno fueron retirados de mis estanterías para beneficio de los futuros lectores de Tiempo de silencio“. El psiquiatra Carlos Castilla del Pino, también amigo de Martín-Santos, por el contrario, ha subrayado la familiaridad de Martín-Santos con autores como Faulkner, Proust, Gide, Mann y muchos otros (Lázaro, 229).
En todo caso, a quien sí conocía, y mucho, era a Sartre. Según Mario Camus, cineasta y amigo suyo, Martín-Santos habría dicho alguna vez, entre copas, que “a mí me hubiera gustado ser Sartre, pero también Picasso” (Lázaro, 92). Otro amigo, José Ramón Recalde, recuerda que “a Sartre lo veneraba … A Camus no lo apreciaba, a todos nos parecía demasiado individualista” (Lázaro, 206). Siendo estudiante publicó el ensayo “El psicoanálisis existencial de Jean-Paul Sartre”, que según Lázaro “es poco más que una ficha de lectura de algunos capítulos de El ser y la nada“, pero que “supone un primer acercamiento al que será su gran mentor intelectual” (Lázaro, 117). Una de las tertulias que Martín-Santos frecuentaba por esos años, de hecho, había dedicado un año completo al estudio de Sartre:
Creo que el «curso» anterior se había dedicado a La náusea y otros fenómenos y en este se habían propuesto la lectura cada sábado de un fragmento de L’Être et le Néant, con traducción oral directa del francés a cargo de uno de ellos que, por orden rotatorio, debían preparar su disertación durante toda la semana. Si se piensa que el libro todavía hacía furor en Francia, cuatro años después de su descubrimiento tras la Liberación, que las fronteras habían estado cerradas y vedada toda información cultural de carácter nocivo, se reconocerá que aquellos jóvenes filósofos madrileños hacían más de lo que estaba en su mano para estar al tanto del pensamiento europeo. Así pues, la amistad con aquellos hombres y con Luis estuvo aquel año dominada por la jerga sartriana y en los húmedos mostradores del piélago salían a relucir «la mala conciencia», «el ser del otro», «el ser del percipi», «el cogito prerreflexivo», «la epojé fenomenológica» y tantas otras preparaciones del espíritu imprescindibles para paladear un vaso de vino (Benet, 6).
En una carta a Juan Benet de febrero de 1955, Martín-Santos escribió algo que, palabras más o palabras menos, Vargas Llosa hubiera podido suscribir durante su etapa de sartrecillo valiente: “Esa función de hacer a los hombres conscientes la lleva la literatura sobre sí más inmediatamente que la poesía, la filosofía y todo otro arte. Es aquí donde está aquella diferencia radical que Sartre señalaba para la literatura respecto a todo otro arte y que le obliga, o mejor dicho, le permite ser engagé” (Lázaro, 254). Según Alfonso Rey, que tuvo a su cargo la edición crítica de Tiempo de silencio (Barcelona: Editorial Crítica, 2000), la novela “tiene como objetivo mostrar, por un lado, las circunstancias históricas y sociales que limitan al hombre; por otro, su naturaleza esencialmente libre y, por lo tanto, moral. Marxismo y existencialismo, esos dos componentes tan presentes en la vida y los ensayos de Martín-Santos, vuelven a aparecer en Tiempo de silencio” (pp. 235, 237).
Aunque en su primera juventud había simpatizado con la Falange, hacia 1955 adoptó una postura antifranquista. En 1956 tuvo su primer ingreso a prisión y en 1957 se afilió al PSOE, por entonces un partido bastante mermado y cuya actividad, como es lógico, era totalmente clandestina. Martín-Santos tuvo una presencia destacada entre los socialistas de San Sebastián e incluso llegó a ocupar un puesto en la Ejecutiva del partido. A fines de 1958 estuvo detenido durante varios meses, junto con muchos otros compañeros de partido, en la conocida prisión de Carabanchel. Su militancia socialista, naturalmente, hubo de generar tensiones con su padre. Según el hermano de Luis, su padre “no le perdonó nunca que debido a sus actividades políticas no hubiera seguido siendo su orgullo y no hubiera llegado a catedrático y a ser una figura” (Lázaro, 192).
Tiempo de silencio
Martín-Santos escribió su novela entre mediados de 1959 y mediados de 1960, cuando era, al mismo tiempo, director del hospital y activo militante socialista. Al terminar su tercer encarcelamiento, en agosto de 1959, fue suspendido por varios meses en su puesto de director del hospital, tiempo que aprovechó para avanzar en la redacción de Tiempo de silencio, que a él le gustaba decir que la había escrito de un tirón, “como un vómito”. Su amigo Enrique Múgica contó en 2010 que “yo sabía que no corrigió prácticamente nada en Tiempo de silencio. La escribió de un tirón”.
Martín-Santos presentó su manuscrito en 1961 al recién creado premio de novela Pío Baroja, en San Sebastián. Las peripecias de ese concurso han sido reconstruidas por el investigador vasco Pedro Gorrotxategi. Se presentaron 60 manuscritos y el jurado, reunido en abril de 1961, escogió tres finalistas, uno de los cuales fue Martín-Santos, que usó el mismo seudónimo, Luis Sepúlveda, con el que se le conocía en el Partido Socialista. Según Gorrotxategi hubo presiones para que el jurado no premiase a un escritor socialista y se diera preferencia a un periodista de ABC, quien finalmente obtuvo el primer lugar con tres votos pero sin alcanzar los cinco que exigían las bases del concurso. Por tanto, el premio se declaró desierto. Más aún: fue tal el escándalo que nunca más volvió a convocarse. “Ese premio podría haber pasado a la historia como el ‘descubridor’ de una novela como Tiempo de silencio”, se lamenta Gorrotxategi.
Martín-Santos había conocido al editor catalán Carlos Barral durante un viaje universitario a Heidelberg. Según Barral, aquel “se convirtió en el imprescindible compañero de taberna” (Barral, Memorias, Península 2001, 273). En los primeros meses de 1961 Martín-Santos invitó a Barral a San Sebastián para dar una charla sobre poesía española, al final de la cual cenaron en casa del psiquiatra. Fue allí cuando Martín-Santos le propuso al editor catalán la posibilidad de publicar la novela con Seix Barral. En mayo de 1961 Martín-Santos hizo llegar el manuscrito a Barral a través de su amigo José Luis Munoa, y el 31 el editor le escribió desde Barcelona: “Tu novela es sensacional. Y además va a caer como una bomba en medio del panorama uniforme del joven realismo patrio. Experimento los pequeños escozores de los exploradores de selva virgen” (Lázaro, 236). Le contó, además, que había enviado uno de los originales a Les Éditions de Seuil en París, “porque uno de los directores literarios que me visitó hace poco me pilló leyéndola y como no pude disimular mi entusiasmo, me arrancó una opción a viva fuerza”. También le sugirió presentarla al premio Biblioteca Breve de 1961, algo que finalmente no se concretó. El manuscrito fue evaluado por Josep María Castellet, miembro del comité de lectura de Seix Barral. En su informe, fechado el 16 de junio de 1961, Castellet escribió: “de un asunto vulgar, el autor ha sacado una obra interesantísima hecha de comentarios, alusiones, ironía, crudeza y ternura”. Su recomendación fue que era una novela “publicable” pero anticipaba “alguna dificultad de censura”.
El manuscrito de Tiempo de silencio fue enviado a la oficina de censura el 24 de julio de 1961. El primer informe, fechado el 7 de agosto, fue contundente: “No publicable” (Andrea Bresadola, “Luis Martín-Santos ante la censura”, Creneida, 2, 2014, 269). Un segundo informe, del 21 de agosto, recomendó su publicación a condición de que se suprimieran las partes tachadas en 27 páginas. “Seix Barral y Martín-Santos respetaron las resoluciones de la censura”, afirma Bresadola, y agrega: “No se producen, pues, como en ocasiones análogas, forcejeos con la Administración en el intento de justificar las partes tachadas y salvar la integridad de la obra”. Según Barral, no se quiso correr el riesgo de que un nuevo informe demorara mucho o de que incluyera nuevas y más numerosas tachaduras. Todo indica que, dada la conocida filiación socialista del autor y las posiciones políticas de Barral, este se dio por bien servido con la aprobación de la novela, aún si eso significaba aceptar recortes significativos. En palabras de Bresadola, Barral optó por la “sumisión”. El 28 de octubre Barral le escribió a Martín-Santos expresando su deseo de que “nada se oponga a que tu libro entre en vías rápidamente”. También le informó que ya estaba en negociaciones con varias editoriales extranjeras: Seuil en Francia, Feltrinelli en Italia, Rowohlt en Alemania y John Colder en Inglaterra. A Feltrinelli, dice, “le bastó con leer una página (la descripción de Madrid del primer capítulo)” para convencerse de que valía la pena publicarla. No escapará a los lectores el parecido con lo que iba a ocurrir casi exactamente un año más tarde cuando Barral recibió el manuscrito de Los impostores, se entusiasmó con él y empezó a negociarlo con editoriales extranjeras, para alegría e incredulidad del propio Vargas Llosa. “Estoy decidido a convertir tu libro en una especie de Premio Formentor sin premio”, le dijo Barral a Martín-Santos. Lo mismo pudo haber dicho, y en los hechos ocurrió, con La ciudad y los perros que, como sabemos, perdió en la votación final del Premio Formentor de 1963.
El 15 de noviembre de 1961 Barral hizo entrega de las galeras a la oficina de censura, confirmando los recortes, y dos días después se autorizó la publicación de la novela. En febrero de 1962 se solicitó y consiguió la aprobación de la portada por la oficina de censura y a fines de ese mes empezó a circular la edición de 4,000 ejemplares, en tapas duras con sobrecubierta y el acostumbrado “delantal” o “portadilla” en papel amarillo con los datos biográficos del autor y una sumilla de la novela. Bresadola calcula que la extensión de los textos suprimidos alcanzó unas 17 páginas del libro, un poco más del 7% de las 222 que tuvo esa primera edición. Cuenta Juan Benet que Martín-Santos regalaba copias de la novela junto con páginas sueltas que contenían los pasajes censurados: “tal importancia concedía Luis a esas páginas que cuando me envió el libro lo acompañó de sus copias al carbón, con indicaciones precisas sobre los puntos donde debían ser intercalados los diversos párrafos” (Benet, 8).
Como se lee en el delantal reproducido arriba, la novela se presentó al público lector como un esfuerzo de “renovación estilística” al interior del “monocorde realismo de la novela española actual”. Ese “monocorde realismo”, sin embargo, estaba ya siendo desplazado por una serie de novelas que el propio Barral había incorporado al catálogo de Seix Barral y que tuvieron un gran impacto en el mundo literario español, incluyendo Nuevas amistades, de Juan García Hortelano (Premio Biblioteca Breve 1959), Dos días de setiembre, de José Manuel Caballero Bonald (Premio Biblioteca Breve 1961) y Tormenta de verano, de Juan García Hortelano (Premio Formentor 1962). Estas y otras novelas constituyen, en el marco de la narrativa española renovadora de fines de la década de 1950 y comienzos de la de 1960, referentes importantes para ubicar la recepción y el impacto que habría de tener La ciudad y los perros a partir de la obtención del Premio Biblioteca Breve en 1962.
La crítica no fue unánime en su apreciación de las virtudes y defectos de la novela de Martín-Santos. La primera reseña, según Lázaro, se publicó en el Diario Vasco el 5 de junio de 1962. El autor, José Luis Torres Murillo, apuntó que el “alarde de dominio estilístico … va en perjuicio del fondo de la obra”, Además, “le sobran páginas a esta novela”, “ninguno de los personajes está tratado con cariño” y “flota en todo ello un triste pesimismo y una triste ironía”. Y concluyó: “Una novela en la que se dicen con frases bellas y complicadas cosas importantes: se podrá o no estar de acuerdo con ellas, pero son importantes. Ahora bien, después del esfuerzo realizado esas ideas, aun estando ahí, resultan ineficaces” (Lázaro, 403-405). Por el contrario, Ricardo Domenech escribió que se trataba de una novela “asombrosamente unitaria”, “de profunda densidad intelectual” e “irrepetible e inimitable” (Ínsula, 187, junio de 1962). El mismo autor, en una reseña publicada en la revista Triunfo, la consideró “una de las mejores novelas españolas que hemos leído en estos últimos años … es la novela de la frustración humana, de la enajenación del hombre por el medio … Martín Santos no es un escritor realista en la medida que no ‘copia’ la realidad. Pero lo es en la medida en que trata de interpretarla … En contra de todos los pronósticos, ha aparecido una gran novela” (Triunfo, año XVII, No. 1, 9 de junio de 1962, 85). La Vanguardia del 20 de junio insertó una reseña anónima: “su estilo, que si no es nuevo, él lo ha empleado con una brillantez, dureza y análisis … en varios puntos su literatura es concisa, afilada; en otros, ampulosa y retórica; pero pocas veces a humo de pajas … en sus últimas cien páginas alcanza gran altura”. Al otro lado del océano, Mario Benedetti escribió en 1964 que Tiempo de silencio “no sólo aparece como un ejemplar fuera de serie, sino que además indica un rumbo salvador, ya que prescinde de varios tabúes que en cierto modo están paralizando el innegable talento de algunos narradores españoles de las más recientes promociones”. Y agregó: “Su innegable brillo estilístico viene probablemente de las chispas que se sacan en su prosa los sustantivos menos vulgares con los adjetivos más imprevistos … El lenguaje … obedece maravillosamente a las necesidades y urgencias del narrador” (La Mañana, Montevideo, 9 de junio de 1964, reproducido en Lázaro, 406-409). Juan Benet, amigo muy cercano de Martín-Santos, diría en 1969 que “me interesó esa novela, pero no me gustó nada. Y no creo que sea una novela de mucho fondo, pero evidentemente ha ejercido y está ejerciendo bastante influencia” (Lázaro, 251). Juan García Hortelano, por el contrario, puso Tiempo de silencio a la altura de “cualquier libro de Cortázar o de cualquiera de los monstruos sagrados [del boom]”. Carlos Barral opinó en 1970, de manera contundente, que “el tonelaje de novedad, de importancia, de ambición literaria, que representa el libro de Martín-Santos, no se encuentra en ningún otro libro español desde la guerra civil hasta ahora” (Fernando Tola de Habich y Patricia Grieve, Los españoles y el boom, Caracas, Tiempo Nuevo, 1971, p. 158 y p. 19 respectivamente). Y Pere Gimferrer fue también categórico: con esa novela, Martín-Santos fue “el verdadero iniciador … del actual replanteamiento de la literatura española, en todos los órdenes” (Carta de Pere Gimferrer a Octavio Paz, 18 de junio de 1973).
Hoy, con pocas excepciones, se reconoce la importancia de la novela y su continua actualidad. Para Alfonso Rey, “Tiempo de silencio, obra de denuncia, se convirtió en lo que hoy parece la muestra más lograda de la novela social española” (p. 232). Salvador Clotas escribió en 2010, luego de hacer una relectura de la novela, que “hoy aparece como un libro más claro, más rotundo. Quizá el que mejor refleja los años 50 de aquella España”. Y sentenció: “sin duda, hubo un antes y un después de Tiempo de silencio” (“Martín-Santos en su tiempo”, Letra Internacional, No. 106, 2010, p. 32).
El encuentro con Vargas Llosa
Cuando Vargas Llosa ganó el premio Biblioteca Breve a comienzos de diciembre de 1962, la novela de Martín-Santos ya llevaba algunos meses circulando. Vargas Llosa viajó desde París a Barcelona para recibir el premio y Barral lo sometió a “un monstruoso programa de recepciones, entrevistas y conferencias de prensa”, así como diarias incursiones en el barrio chino para beber. Es posible que Martín-Santos estuviese invitado a la premiación, pero lo cierto es que de todas maneras iba a estar en Barcelona por esos días: el diario La Vanguardia del 6 y 7 de diciembre informó de sendas charlas suyas en la Academia de Ciencias Médicas de la vía Laietana, la primera de ellas sobre “Límites y dinámica del realismo literario”. Fue durante esos días de diciembre, en Barcelona, que Vargas Llosa y Martín-Santos se conocieron. Los testimonios de ambos se complementan uno al otro. Según Vargas Llosa, “en aquella reunión barcelonesa él y yo éramos los únicos que habíamos leído el Tirant lo Blanc, en tanto que ninguno de los escritores catalanes que nos rodeaban lo había hecho todavía”. Años más tarde, en el prólogo a Carta de batalla por Tirant lo Blanc (Barcelona, Seix Barral, 1991), Vargas Llosa extendió esa observación a los escritores españoles que frecuentó en la década de 1960: salvo Martín-Santos, escribió, quien “compartía mi entusiasmo por el libro”, ninguno de ellos había leído la novela de Martorell (p. 6). Martín-Santos, por su parte, le contó a su amigo Camus a fines de diciembre de 1962: “conocí al tal Mario Vargas que me hizo buena impresión … De su novela me contaron algo. Parece que el tema es muy original y atrayente, aparte de los virtuosismos de la ejecución. Él, personalmente, es encantador. Estuvimos discutiendo de libros de caballerías hasta las seis de la madrugada”.
El poeta Jaime Gil de Biedma coincidió con ellos durante esos días y dejó en su diario unos apuntes sobre el encuentro con los dos novelistas:
Lunes 10 de diciembre
La semana que ayer terminó ha sido bastante movida, debido a la estancia en Barcelona de Mario Vargas -el novelista peruano a quien acaban de conceder el Biblioteca Breve- y de Martín Santos. El miércoles me invitó Carlos [Barral] a cenar con ellos, y el viernes asistí a una party en la editorial.
Los Vargas -él y ella, ligeramente mayor que su marido- son personas muy simpáticas, con esa especial fineza de los peruanos, un sí es no es dieciochesca, nada parecida al “dengue” que los españoles imaginamos típicamente sudamericano. La novela, dicen, es excelente.
Martín-Santos me ha interesado menos que su obra. Tiene muy buenas maneras y es, en su apariencia, “un niño terriblemente bien” -lo que resulta agradable en un escritor español-. Es, además, inteligente y culto. Pero hay en él una cierta afectación de brillantez superficial -el primero de la clase que es, al mismo tiempo, “un tío cojonudo”- ligeramente estomagante (Jaime Gil de Biedma, Diarios, 1956-1985, Barcelona, Lumen, 2015, 493-494).
Luego de ese encuentro en Barcelona Martín-Santos haría de anfitrión de Vargas Llosa en San Sebastián. Según este, “estuvimos juntos todo un día, me mostró la ciudad y me llevó a cenar a un club o fraternidad donde hablamos mucho de política”.
No volvieron a verse. Martín-Santos murió en un accidente el 21 de enero de 1964 cuando volvía de Madrid a San Sebastián. “Su muerte -escribió Gil de Biedma-, particularmente trágica por las circunstancias familiares y -para mí- por venir tan a seguida de las de Cernuda y el pobre Joan Petit, es una grave desgracia literaria. ¡Con tantos malos novelistas como andan por ahí disponibles! (Diarios, 535). Barral envió un telegrama al padre de Martín-Santos: “PROFUNDAMENTE CONMOVIDO TRÁGICA MUERTE LUIS MARTIN SANTOS ENTRAÑABLE AMIGO SEGURAMENTE MÁS IMPORTANTE NARRADOR DE SU GENERACION STOP DESASTRE JOVEN LITERATURA ESPAÑOLA STOP SINCERO DOLOR”.
La ciudad y los perros había empezado a circular a fines de noviembre de 1963. Teniendo en cuenta de que había conocido en persona a Vargas Llosa y compartían la misma casa editorial, es probable que Martín-Santos recibiera de Barral o comprara él mismo una copia de La ciudad y los perros, pero no hay constancia de que tuviera tiempo de leerla. Su hija Rocío lo considera poco factible: “Creo que el libro se publicó en octubre 63 y mi padre falleció dos meses y medio después, y por aquel entonces en las provincias no todo se encontraba en las librerías al mismo tiempo que en Barcelona o Madrid, así que no sé si es muy probable que le hubiera dado tiempo de leerlo” (comunicación personal). Vargas Llosa sí leyó Tiempo de silencio y compartió estas impresiones en una carta a José Lázaro, el biógrafo de Martín-Santos: “esa novela a mí me gustó mucho y me sorprendió, pues, en el ambiente literario tan embotellado y convencional de la novela española de esos años, la de Martín-Santos representaba una bocanada de aire fresco, de modernidad, con sus juegos experimentales y su trabajo tan empecinado para crear un lenguaje propio y totalmente diferenciado del que estaba en uso”. Al mismo tiempo, Vargas Llosa no dejó de hacerle un reproche a Martín Santos: “me irritó la burla que hacía en el libro de Ortega y Gasset, a quien yo leo siempre con mucha admiración”. En efecto, la novela contiene un “ataque demoledor” contra el filósofo español. La expresión es de Esperanza Saludes, autora de un artículo sobre este asunto (Esperanza Saludes, “Presencia de Ortega y Gasset en la novela Tiempo de silencio de Luis Martín-Santos”, Hispanic Journal, vol. 3, No. 2, 1982). La novela incluye la narración de una conferencia ofrecida por el personaje que parodia a Ortega:
Pero ya el Maestro aparecía … hierático, consciente de si mismo, dispuesto a abajarse hasta el nivel necesario, envuelto en la suma gracia, con ochenta años de idealismo europeo a sus espaldas, dotado de una metafísica original, dotado de simpatías en el gran mundo, dotado de una gran cabeza, amante de la vida, retórico, inventor de un nuevo estilo de metáfora, catador de la historia, reverenciado en las universidades alemanas de provincia, oráculo, periodista, ensayista, el-que-lo-había-dicho-ya-antes-que-Heidegger, comenzó a hablar… (Tiempo de silencio, p. 121).
Juan Benet cuenta que él, Martín-Santos y la esposa de éste, Rocío, asistieron a una conferencia de Ortega en 1949 y no dejaron de mofarse del filósofo por algún tiempo:
A la salida nos fuimos a cenar y durante toda la sobremesa, haciendo uso de la manzana, no hicimos otra cosa que remedar las frases, la voz, los gestos y la retórica de Ortega. El juego se prolongó durante meses y no había cena en que a los postres uno de los comensales no cogiera una manzana para repetir -de la forma más caricaturesca posible- la conferencia de Ortega. Fue durante meses un tópico tan repetido que para quien vivió aquellos días resultaría inexplicable que no fuera aprovechado por un autor dispuesto a dibujar en una novela el espíritu de la época (Benet, 14).
Martín-Santos se burla no solo de algunas ideas de Ortega, que él consideraba retrógradas o hipócritas, sino también de la posición que aquel ocupaba al interior de la intelligentsia española pues, como dice Saludes, el filósofo “se complacía de su posición de alta intelectualidad, aceptando honores y halagos e ignorando la realidad que le rodeaba”. Lo irónico es que, como sugiere Saludes, algunas posturas de Martín-Santos no estaban del todo alejadas del pensamiento de Ortega.
¿Existen elementos comunes en Tiempo de silencio y La ciudad y los perros? La respuesta es afirmativa: ambas novelas se insertaban dentro de la corriente realista de la literatura pero trataban de ir más allá de la mera descripción naturalista de la “realidad”; ambas describían y cuestionaban diversos elementos de las sociedades que retrataban (marginalidad, autoritarismo, violencia); ambas hicieron uso de un lenguaje a la vez crudo e innovador, violento y poético; y ambas tienen un fuerte aroma autobiográfico. La impronta sartreana es también un elemento común en ambas novelas. Para una mejor formulación de estos paralelos prefiero dar la palabra a los críticos literarios. Miguel Herráez escribió: “El bienio 1962-1963, por dos motivos, se viene localizando como referente en el que es posible colocar el principio del cambio, el segmento transformador de la novela española. De un lado, Luis Martín-Santos y su Tiempo de silencio y de otro la edición de La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, suponen la variable de giro, en tanto que deben y son considerados ambos textos como una importante dislocación del discurso mimético que aún estaba en vigor a principios de la década de los sesenta”. Mario Santana fue más expansivo:
It is commonly accepted that the two building blocks of social realism (a quasi-naturalistic mimesis in danger of anachronization and a language loyal to the real but lacking imaginative power) would receive a ferocious and definite blow with Martín-Santos’ novel … the early reception of La ciudad y los perros shows that Vargas Llosa entered the Spanish literary field on similar terms. Both novels were perceived as exhibiting the shortcomings of the social novel without surrendering the artistic scrutiny of society. Regardless of important differences in their respective poetic models, Martín-Santos and Vargas Llosa can both be seen as designating and standing at the threshold of that change of perspective, setting the structural requirements for the future paradigm while at the same time honoring the thematic demands of the former one. On the one hand, they problematize the direct representation of their object, so that the discontinuity of the historical world is conveyed through the discontinuity of the narrating itself … testimonial objectivism gives way here to creative subjectivism. On the other hand, they do so without failing to account for a world of social conflict systematically denied by ideological powers: in the Leoncio Prado school, crime goes unpunished in order to preserve the appearance of social harmony supported by the military structure; in the Madrid of Martín-Santos, medical research and philosophical discourse go undisturbed by the social inequities of the shantytown, whose existence they refuse to admit but nevertheless require for their scientific progress and economic privileges. Ultimately, both writers showed the possibility of creating a political novel that was, at the same time, a work of art. (Foreigners in the Homeland: The Spanish American New Novel in Spain, 1962-1974, Bucknell University Press, 2000, 83).
Y, de modo más genérico, Shirley Magini sostiene que Martín-Santos anticipó “muchos elementos técnicos del boom latinoamericano” (Rojos y rebeldes. La cultura de la disidencia durante el franquismo, Barcelona, Anthropos, 1987, p. 164).
Termino con lo que parece ser una opinión generalizada entre lectores y críticos: la muerte prematura de Martín-Santos significó una grave pérdida para la literatura en lengua española, pero Tiempo de silencio ha sobrevivido al paso de los años y sigue convocando el interés y la admiración de lectores y críticos.
 Portada de la 2a. edición de Tiempo de silencio (1965), con fotografía de Oriol Maspons
Portada de la 2a. edición de Tiempo de silencio (1965), con fotografía de Oriol Maspons
Coda.-
Martín-Santos dejó una novela inacabada, Tiempo de destrucción. Apenas producida la muerte del autor, Carlos Barral se puso en contacto con amigos cercanos del novelista para recomendarles salvaguardar ese manuscrito y otros materiales: “deben ustedes impedir que se extravíen o desaparezcan cualquier clase de papeles, notas, esbozos, correspondencia” pues “pueden servir a la reconstrucción de partes de los manuscritos inacabados”, le escribió el 28 de enero a Vicente Urcola (Lázaro, 411). Barral se propuso publicar la novela inacabada, para lo cual, según le escribió a Josefa Rezola en octubre de 1964, consultaría con algunos amigos suyos, se entiende que conocedores de la obra de Martín-Santos, entre ellos Vargas Llosa, Castellet y Ferrater. La idea era pedirles su opinión “sobre cómo enfocar la reconstrucción del libro” (Lázaro, 415). No tengo constancia de que Vargas Llosa participara de algún modo en ese proyecto. Lo cierto es que la publicación de Tiempo de destrucción tropezó con enormes dificultades (el propio Barral anticipó en noviembre de 1964 que “los trabajos de análisis y reconstrucción del texto se anuncian largos”) y recién se pudo concretar en 1975, cuando ya el editor había salido de Seix Barral. El biógrafo de Martín-Santos, José Lázaro, considera que la tarea de edición, de la que finalmente se encargó José-Carlos Mainer, fue realizada “impecablemente” (305); Gregorio Morán, sin embargo, opina todo lo contrario: según él, Leandro, el padre del novelista, “lo podó y lo corrigió e hizo lo que Dios le dio a entender con esa obra inacabada”; Carlos Barral perdió la otra copia del manuscrito que le había enviado Rizola, con lo cual no fue posible cotejar la versión original; y Mainer, “conocido por su especial capacidad para dorar la píldora de todo aquel que facilite su carrera académica”, demostró en su trabajo de editor “falta de interés” y “escaso talento literario”: el resultado fue “un dislate” (El cura y los mandarines, Madrid, Akal, 2014, p. 239).
Apéndices
1) Carta de José Lázaro a Mario Vargas Llosa
Madrid, 25 de mayo de 2005
Estimado señor Vargas Llosa:
En el año 1962 Carlos Barral publicó en Barcelona un libro potente y renovador que iba a causar un gran impacto en la literatura de lengua española. Con el paso de los años, se ha convertido en un clásico. Su autor, entonces casi desconocido, es hoy una celebridad. En su juventud había quedado profundamente marcado por la figura de Jean-Paul Sartre. Junto a su vocación literaria, tenía una enorme curiosidad teórica, que le llevó a cultivar el género ensayístico. Tenía también un fuerte compromiso político, que se reflejó en sus escritos y en algún intento fallido de participar activamente en la política de su país. Tanto su actividad cívica como sus publicaciones están marcadas por un profundo anhelo de libertad. Aquel libro inaugural se llamaba La ciudad y los perros. Aquel libro inaugural se llamaba Tiempo de silencio.
He dedicado los últimos años a estudiar la figura de Luis Martín-Santos. Hace unos meses tuve ocasión de publicar el volumen titulado El análisis existencial que recoge una amplia selección de su obra ensayística. En el curso del trabajo me llamaron la atención los paralelismos que existen entre él y usted, especialmente en el momento de la publicación de aquellos dos libros.
Teniendo en cuenta esos paralelismos, me he preguntado cuál sería la opinión de Vargas Llosa sobre Tiempo de silencio. Cabrera Infante expuso su aprecio por este libro en un hermoso artículo; Juan Benet manifestó su desdén hacia él en varios improperios apenas matizados por la amistad personal. He revisado los escritos suyos que he podido localizar y no he encontrado nada sobre el tema. En caso de que usted tuviese alguna opinión sobre Martín-Santos que me pudiese hacer llegar, se lo agradecería mucho.
2) Carta de Mario Vargas Llosa a José Lázaro
Londres, 9 de junio de 2005
Mucho le agradezco su amable carta, que, entre otras cosas, me ha devuelto a la memoria mis breves encuentros con Luis Martín-Santos, cuyo Tiempo de silencio leí cuando salió, con enorme entusiasmo. Lo conocí en Barcelona, por intermedio de Carlos Barral y tuvimos un par de conversaciones fascinantes. Tenía una gran cultura literaria y fue divertido comprobar, le hablo de 1962 o 1963, que en aquella reunión barcelonesa él y yo éramos los únicos que habíamos leído el Tirant lo Blanc, en tanto que ninguno de los escritores catalanes que nos rodeaban lo había hecho todavía. Luego de aquella reunión, volví a verlo en San Sebastián, donde era director del Hospital Psiquiátrico. Estuvimos juntos todo un día, me mostró la ciudad y me llevó a cenar a un club o fraternidad donde hablamos mucho de política. Recuerdo siempre su lucidez, su inteligencia, y también una cierta tristeza que parecía rondarlo. Creo que fue no mucho después de este encuentro en San Sebastián que tuvo el accidente en el que murió.
Nunca escribí nada sobre Tiempo de silencio porque no se dio la ocasión propicia y porque, usted lo sabe de sobra, es imposible escribir sobre todos los libros que a uno le gustan. Pero esa novela a mí me gustó mucho y me sorprendió, pues, en el ambiente literario tan embotellado y convencional de la novela española de esos años, la de Martín-Santos representaba una bocanada de aire fresco, de modernidad, con sus juegos experimentales y su trabajo tan empecinado para crear un lenguaje propio y totalmente diferenciado del que estaba en uso. Sólo recuerdo que me irritó la burla que hacía en el libro de Ortega y Gasset, a quien yo leo siempre con mucha admiración.
Agradeciéndole de nuevo su amable carta le hago llegar un afectuoso saludo.
3) Fragmento de carta de Luis Martín-Santos a Mario Camus
San Sebastián, 26 de diciembre de 1962
Yo también estuve en Barcelona, donde pude pasar ratos excelentes con muchos buenos amigos. Conocí al tal Mario Vargas que me hizo buena impresión. Parece que el patronímico es de buen agüero. De su novela me contaron algo. Parece que el tema es muy original y atrayente, aparte de los virtuosismos de la ejecución.
Él, personalmente, es encantador. Estuvimos discutiendo de libros de caballerías hasta las seis de la madrugada. Es sobre todo un gran entusiasta del oficio de novelista y considera que no hay ningún arte que a éste pueda comparársele. Ni siquiera el cine. Esto te daría para discutir materia … Opina que la novela es el único arte capaz de recrear totalmente un mundo. Y no sólo afectiva, sino también intelectualmente. Yo me inclino a creer que tiene algo de razón. En fin, un tipo interesante. Veremos a ver cómo es su libro.
Estos documentos han sido transcritos del libro de José Lázaro citado anteriormente (pp. 221-223).